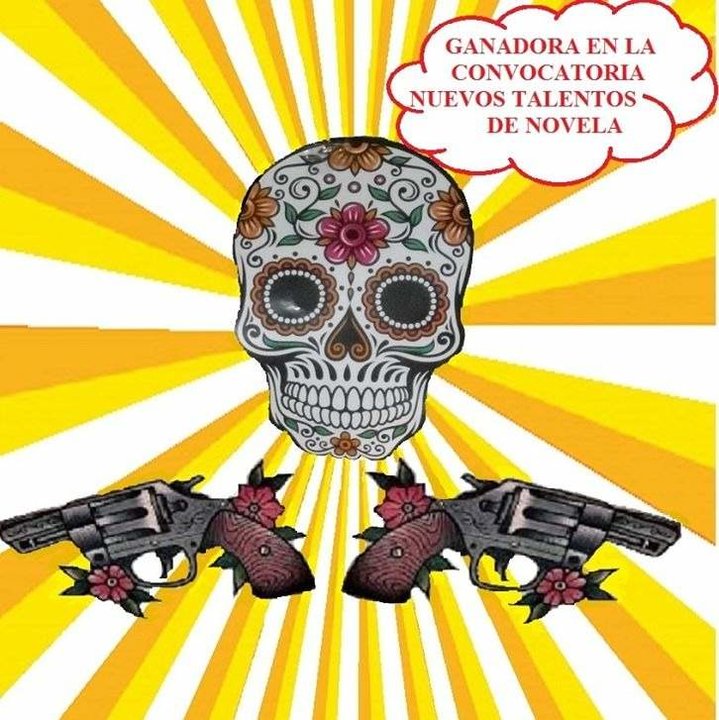Transpirando ríos bajo un sol calcinador, su cabeza se empapada achicharrada sin piedad, adhiriéndosele pegajoso el penacho que a esas alturas parecía el tocado de un pordiosero estrafalario. La tolvanera abrasadora de las dunas ensuciaba hasta la opacidad su casaca, dejándola completamente arrugada y llena de lamparones formados por una mezcla de polvo y sudor.
Cuando el hoyo ya lo cubría por encima de la cabellera determinó que era profundidad sobrada para alojar los restos de la bracera, saliendo como pudo del agujero para celebrar el momento álgido de la consagración.
Con la mirada elevada al cielo invocando a la Santísima Muerte desenvainó su chafarote ritual, percatándose en ese preciso instante de que sus conocimientos anatómicos eran tan escasos que ignoraba cómo abordar la despellejadura.
Poncho lanzó enfurecido el machete al suelo abrumado por la frustración. Estaba claro que nada le salía bien. Por un segundo albergó la duda de si todos los elementos se habían confabulado contra él desde el dramático viaje al terruño de sus ancestros.
Ante la disyuntiva barajó la posibilidad de marcharse dejando a la maquiladora en el desierto, mudando inmediatamente de parecer: al pasar el efecto del somnífero podría denunciarlo, zanjando su incipiente vocación teologal apenas emprendida.
No, si había llegado hasta ahí tendría que rematar la faena. Había corrido demasiados riesgos y asumido ingentes esfuerzos como para tirar ahora la toalla. Llegaría hasta el final a cualquier precio. Tomando la mano de la joven en la suya y empuñando en la otra el filo intentó discernir por dónde debía empezar a cortar.
Armándose de paciencia efectuó una diminuta erosión, casi sesgada en uno de los dedos, por la que salieron escasamente dos gotas de sangre, llevándolo a la duda de si al clavar el cuchillo con mayor intensidad aquello no se convertiría en una fuente que mancharía todo, impidiéndole sacar el cuero limpio a su víctima.
¿Cómo diantres harían los sacerdotes del Templo del Sol para solventar aquel problema? Aquella operación resultaba más complicada que ponerse el taparrabos de un jíbaro. Cavilando que así no conseguiría nada, Poncho divagaba recordando el concepto de segunda piel propuesto por el psiquiatra sin disgustarle del todo la idea. No era exactamente lo previsto pero en el fondo, aunque sólo fuera simbólicamente, sería lo mismo: se desnudó y arrancando la ropa a la muchacha se la vistió dirigiendo nuevamente la vista a las alturas invocando a la Santísima, viéndose arrebatado por oleadas de placer carnal y accesos de beatitud.
* * * * *
Lupe realizaba su paseo matinal por las arenas de Samalayuca. Había descubierto aquel deleite que le permitía rememorar que su linaje de los indios Mansos había ganado la batalla al páramo, convirtiéndose por derecho en sus dueños y campando por sus respetos.
La llenaba de vida sentirse una segura tuareg a la americana, deambulando por aquella interminable extensión de dunas blanqueadas sol.
Todas las mañanas, antes de rayar el alba, partía de su casa en una caminata procesional acompañada de su achacosa sirvienta Charito, cumpliendo el antiguo ritual de vencer al desierto, para regresar antes de que el calor abrasador les achicharrase el cerebro. En realidad poco más tenía en qué ocupar su tiempo, aparte de en olvidar al endemoniado de su hijo.
La nativa había experimentado una auténtica transfiguración tras llegar a Santa Eulalia. Como toda criada que se precie, y a tenor de la pequeña fortuna adquirida tras años de servicio en La Cuerna, había mudado a señora en su pueblo natal.
Doña Guadalupe, que así se hacía llamar ahora, había desplegado la tan común actitud altiva de los que habiendo servido se hacen servir, haciendo gala de los refinados modales plagiados a su anterior ama, llegando a ser absolutamente insidiosa en cuanto a la pulcritud con la que el personal debía atenderla.
Sus actuales rentas le permitían vivir con sobrada holgura en aquel antiguo poblado minero, haciéndose cuidar por una asistenta que, a efectos prácticos, más consideraba una dama de compañía.
Igual que toda mujer hermosa en su juventud, consciente del deterioro paralelo la edad, había procurado que su acompañante fuera lo bastante fea como para realzar su otoñal declive.
Y sin duda la resaltaba: Charito, o Rosario como se dignaba a nombrarla en ocasiones, rondaba unos dieciocho lamentables años. Cejijunta y con un poblado vello de intenso color oscuro a lo largo de toda la papada, evidenciaba la tristeza de su condición con unos diminutos ojillos estrábicos, tan cercanos entre sí que semejaban incrustados sobre su descomunal nariz.
Tan desproporcionado apéndice nasal mostraba en el tabique una ostensible desviación, fruto de un accidente infantil contra el tronco de un nopal centenario que le dejó enquistado de por vida un nutrido grupo de púas, formando sobre su rostro un caprichoso rosario de abruptos granos que oscilaban del color gris al púrpura más intenso.
De dentadura desorbitada compuesta por piezas de tamaño equino que le impedían cerrar por completo la boca, no podía evitar que asomaran hacia delante como si fueran en busca de comida.
Rosarito tenía para remate una frente huidiza que se entreveía por las greñas que, pese a lo espesas, eran incapaces de ocultar un par de monumentales orejas terminadas en punta.
Su dantesca imagen se completaba con una cojera fruto de poliomielitis que la obligaba a arrastrar su cuerpo desde los ocho años, limitación que terminó por desfigurar su espalda, curvándose en una notoria joroba que al desequilibrar la clavícula provocó que los hombros perdieran su simetría.
La infeliz Charito ofrecía en definitiva una apariencia tan espeluznante, que pondría a la fuga al más curtido asesino en serie de darse de bruces con ella en cualquier lugar inesperado.
Continuará...