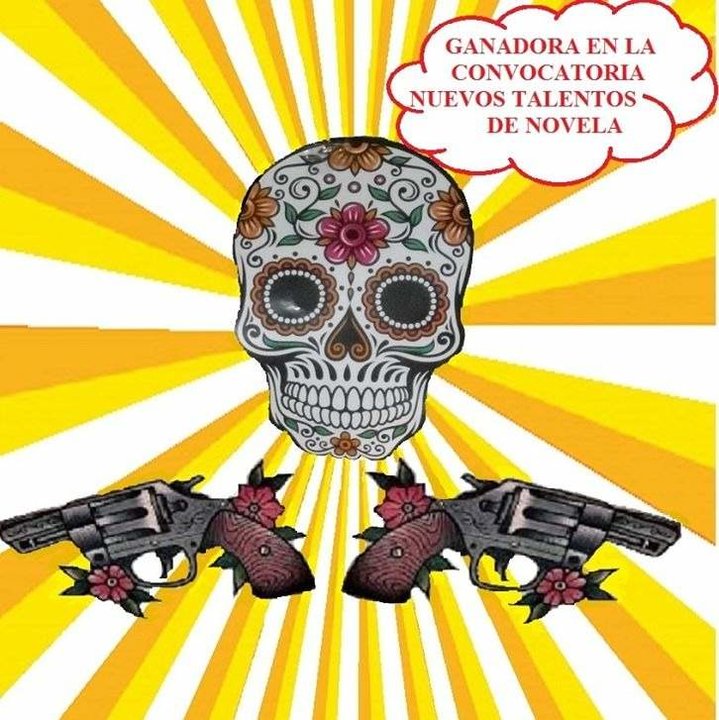Por la carretera, prácticamente desierta, rompía el silencio el monótono zumbido de un deportivo último modelo descapotable y, por supuesto, de vivo color carmesí.
El conductor manejaba su vehículo absorto en el portentoso paisaje de antiguas y redondeadas montañas, de donde, desde tiempo inmemorial, se había extraído pizarra primero y wolframio mucho más tarde, y que, observadas a través de la distancia de la vía, simulaban caprichosas e interminables escaleras buscando abrazar el cielo.
El piloto ajustaba la marcha intentando no rebasar los cien kilómetros por hora de límite marcados para subir la empinada ruta de O Paraño, cuando en el tramo más alto se encontró embocado sobre un trazado entrecortado en la roca madre.
Luego inició el descenso. Dejó atrás As Antas, A Ermida, y en mitad de una larga recta dobló hacia la izquierda, por una calzada local más deshabitada aún que la nacional Ourense-Pontevedra que acababa de abandonar.
A partir de ahí, a Beny le tocó reducir la velocidad por el sinuoso camino flanqueado por una densa cortina de pinos que, impidiendo intuir siquiera cualquier otro vehículo en sentido contrario, conducía al pueblo de Beariz, la cuna de sus antepasados.
No fue este su primer rito de tránsito. Ya en dos ocasiones anteriores había estado allí. La primera era una nebulosa de difuminados recuerdos acaecidos a los ocho años, cuando en compañía de sus progenitores llegó para asistir a la boda de un primo de su padre que, como exigen los cánones, celebró sus esponsales en la sempiterna aldea. Ahí conoció a su más cercana o lejana parentela y el verdor inolvidable de una tierra que, pese a lo agreste en comparación con las localidades limítrofes, exhalaba hospitalidad, estirpe, familiaridad y sangre, desde todos sus rincones.
Este aspecto se revalidaba en el estrecho vínculo que unía tanto a los habitantes de la aldehuela como a la diáspora, que por más que se ausentaran siempre regresaban, aunque sólo fuera con ocasión de rendir el último adiós en el camposanto del pueblo, con independencia del lugar donde la muerte los sorprendiera. Bastaba la somera lectura de las lápidas del cementerio parroquial para percibir cómo una lista cerrada de apellidos se yuxtaponía, solapándose entre el mármol de una suerte de estelas, exiguas unas y ampulosas otras, donde la muerte alternaba con una parentela de ricos y pobres, durante siglos encerrada en el caparazón de aislamiento geográfico y consanguíneo de aquella comunidad de Tierra de Montes, haciéndoles compartir facciones y estilos con una proximidad rayana a la genética del mellizo.
En aquel paraje parapetado por cumbres tapizadas de fronda y pasto, había fundado en plena Alta Edad Media su ciudad el rey suevo Bearico, perpetuando un linaje basado en la más antediluviana endogamia para conjurar, como sostiene la leyenda, la maldición de la sangre que procreaba hijos con taras a partir del primogénito, cuando se quebrantaba el precepto de no mezclarse con ninguna otra tribu.
En mitad de la tarde calurosa, con el sol resplandeciendo amable sobre aquella arcaica nación, Beny fantaseaba con la posibilidad de que su remota casta de los Montero estuviera de algún modo entroncada con el abolengo real de Bearico.
Con una imaginaria espada, símbolo inequívoco de su presumida alcurnia aristocrática, embobado cortaba pequeñas nubes de algodón que flotaban en el firmamento.
Salió de su ensueño para centrar su atención en el volante, en el momento justo en el que un pino crujía quejumbroso dejando caer al vacío una piña para, acto seguido, recordar la segunda ocasión en que pisó el suelo de sus mayores.
Por aquellas fechas era ya un mozalbete de diecisiete años que llegó con su padre para darse un baño de multitudes con motivo de una reunión de hermanos, primos y demás parientes dispersos por la diáspora de la emigración, que un buen día decidieron darse un homenaje aprovechando una cena para alardear de sus respectivos éxitos en la vida.
El menos hortera exhibía en la pechera un collar de oro del tamaño de una correa de perro, luciendo en sus dedos un rosario de descomunales anillos de oro macizo, mientras otros no ocultaban que en sus “hacienditas” habían ordenado instalar grifos del brillante metal.
Todo eso, claro, en México, tierra en la que Beny emitió el primer berrido después de que el ginecólogo que asistía a su madre al parto, le propinase el acostumbrado azote en las nalgas para que respirara.
El nene nació concretamente en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, a donde llegó su abuelo como emigrante desde Galicia, logrando amasar una fortuna que le permitió adquirir en propiedad una hacienda llamada La Cuerna, en la que una legión de indígenas descamisados producían caña en jornales demoledores, prácticamente por un plato de comida y un techo en un rancho anexo a la heredad.
Pero el motivo de este tercer viaje a España era muy distinto al de las ocasiones anteriores. Llegaba con el propósito de encontrarse con la joven a la que desposaría.
También este hecho estaba marcado por la costumbre, siendo habitual no contraer esponsales con mujeres mexicanas, ni aun siendo descendientes de españoles. La pureza de la raza se revalidaba importando esposas de la vieja madre patria, garantizando así que en ningún momento pudiera colarse ni una sola gota sospechosa del mínimo desliz con sangre india, por lo demás despreciada al atribuírsele cuanto vicio y pecado pudiera existir.
Para muchos de aquellos pudientes de pro asentados en México, la penuria económica en la que vivían los nativos era directamente proporcional a su ociosidad y falta de iniciativa. Desde su punto de vista cerril, el indio carecía en muchos aspectos de inteligencia, llegando incluso a ser dudosa su pertenencia con todos los derechos a la especie humana, asignándosele un categoría entre el Homo sapiens y algún antropoide.¿Cómo sino se podría justificar y sustentar la explotación con la que se cebaban en ellos para enriquecerse? Resulta obvio que si los ascendientes de Beny hubieran oído hablar de Fray Bartolomé de las Casas, en el mejor de los casos lo considerarían un chiflado que tuvo la osadía de afirmar que aquellas gentes “no eran animales sino que tenían alma y, por lo tanto, no podían ser objeto de esclavitud”.
Pero todo aquello era peccata minuta que al juarense poco le importaba. Él había viajado con el firme empeño de recoger a una muchacha lo suficiente atractiva como para poder mostrarla en público sin avergonzarse y, a su juicio o el de sus padres, lo bastante estúpida para manejarla, y llegado el caso someterla sin demasiadas contemplaciones, consagrándola a la beatífica misión de proporcionarle un buen hato de sanos descendientes. Y, garantizada la salubre prole, ya se encargaría de mantenerla en un pedestal de respetabilidad mientras él se entretenía con su novia, la querida, el “asuntito”, o como demonios quisieran llamarlo. Esto, aunque no estaba expresamente marcado, también era tácitamente asumido por la tradición.
Continuará…