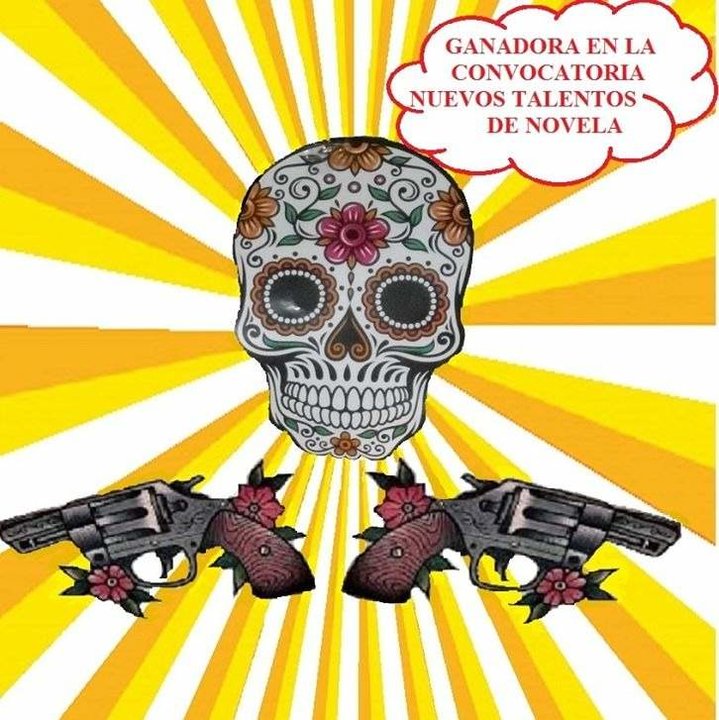Cabreado, caminando por el arcÃĐn en direcciÃģn al centro de CarballiÃąo, la resaca se diluÃa dejando paso al hervor de sangre, al tiempo que al trote acabÃģ por darse de bruces con la Plaza Roja y, de paso, con la discoteca donde comenzara su singular aventura. Y justo delante, estacionado al milÃmetro, permanecÃa incÃģlume su brillante coche, como pudo verificar, con las puertas perfectamente cerradas. SÃģlo en aquel momento recordÃģ que nunca lo habÃa movido del sitio, acompaÃąando a Carmela a pie hasta su apartamento.
Tras una rÃĄpida evaluaciÃģn decidiÃģ que si actuaba aprisa evitarÃa enfrentarse a una falsa denuncia por lo que, sin saber muy bien quÃĐ hacer, sacÃĄndose el zapato golpeÃģ con el tacÃģn la ventanilla rompiendo el cristal, y por si no bastara arrojÃģ con la mayor violencia el mando del vehÃculo al suelo, pateÃĄndolo hasta dejarlo por completo destrozado.
Fraguada la coartada se perdiÃģ por las callejuelas de la villa en busca de otro taxi que lo acercara de nuevo al cuartelillo.
Al franquear el despacho del oficial, luego de soportar la mirada despectiva del centinela, con grandes aspavientos se apresurÃģ a comunicar el hallazgo de su auto en un estado lamentable.
âÂĄAh, vaya! ÂĄDe modo que el seÃąorito ya lo encontrÃģ! âcomentÃģ cansino el agente observando el pliego de cargo hecho un bollo en la papeleraâ. SospechÃĄbamos que algo asà sucederÃa.
âÂŋNo me irÃĄ a decir que esos papelotes son mi reclamaciÃģn? âreprochÃģ inquisitivo el indianoâ. ÂĄNi siquiera se han tomado la molestia de cursarla!âBueno, las noches de diversiÃģn, ya se sabeâĶârazonÃģ burlÃģn el policÃa cargando una risilla maliciosaâ. En cuanto a los desperfectos, supongo que bastarÃĄ con dar parte al seguro. Si eso es todo, le sugiero que en el futuro se dÃĐ usted una vuelta para aclararse las ideas antes de dar por perdida su memoria.
Beny se marchÃģ del cuartel maldiciendo la hora en que llegÃģ a aquel lugar, el dÃa en que conociÃģ a Carmen e incluso el momento en que se le ocurriÃģ poner el pie en el suelo de sus antepasados.
Por supuesto en esta ocasiÃģn el taxista tampoco lo esperÃģ. Entre blasfemias farfulladas contra todos y contra todo, Poncho sopesÃģ si se trataba de una costumbre local, por lo que en tal coyuntura, siendo ÃĐl tan respetuoso con las tradiciones, no pronunciÃģ ni un solo insulto contra el transportista, y retomando el itinerario que mantenÃa aÚn fresco en la memoria, enfilÃģ al estudio cedido por sus primos durante su estancia para darse una buena ducha, desayunar algo consistente y recuperarse, lo mismo de tan agotadora noche como de la tremenda tajada que se habÃa labrado ÃĐl solito, cuyos restos aÚn bullÃan por su cerebro.
* * * * *
Poncho descansÃģ y al despertar intentÃģ aclarar sus ideas. No sÃģlo estaba harto de su estancia en EspaÃąa sino que se sentÃa moralmente hundido tras la humillaciÃģn a la que lo sometiera Carmen.
En estas cuitas cavilaba cuando, como un huracÃĄn, entrÃģ su papÃĄ en el apartamento jaleÃĄndolo a que se fuera en busca de su prometida para cortejarla, llevÃĄndola del brazo por todo el pueblo.
Pero aquella maÃąana no tenÃa la mÃĄs mÃnima gana de pasear a esa mujercilla pegajosa que a la mÃnima oportunidad aprovechaba para clavarle la lengua en el esÃģfago, baÃąÃĄndole la boca de babas. ÂĄEse dÃa no! En cualquier otra ocasiÃģn estarÃa dispuesto a sacrificarse sin desmayo por la raigambre, pero en aquella hora en que su autoestima zozobraba, no se sentÃa con fuerzas para soportar tan lacerante vÃa crucis.
âÂŋY bueno, quÃĐ le pasa a usted, gÞey? âlo increpÃģ el padreâ. ÂŋEs que acaso la muchachita no es lo suficientemente linda?
Pero el prometido no estaba de ÃĄnimo para juegos semÃĄnticos, por lo que dejÃĄndolo con la palabra en la boca dio media vuelta y regresando al dormitorio se tumbÃģ en la cama.
Inquieto, daba vueltas sobre el colchÃģn cuando escuchÃģ un portazo denunciando el enfado con el que su progenitor marchaba.
El indiano observaba absorto y vacÃo la ropa que se mudara hecha un hatillo sobre la silla, en el instante en que reparÃģ en el tanga de Carmela. Era de fino encaje, posiblemente de seda, calculÃģ el mejicano incapaz de distinguir, no ya el rayÃģn del satÃĐn, sino simplemente la estopa del algodÃģn o la lana del lino.
Para cuando se percatÃģ, se recreaba olfateando el aroma que encerraba aquella prenda femenina, que por lo demÃĄs le parecÃa cada vez mÃĄs estimulante.
âÂĄAh, las bragas de la chingada! âmusitÃģ para sà refregÃĄndolas contra la caraâ. ÂĄEsto sà que es un trofeo!
Excitado se levantÃģ, y aferrando instintivamente la prenda interior se la llevÃģ a la nariz mientras con la otra mano se frotaba los genitales. En apenas un suspiro se entregaba frenÃĐtico a masturbarse, hasta llegar el punto en que hubo de detenerse porque no conseguÃa eyacular. Con la musculatura de las piernas por completo agarrotada y mirando con desesperaciÃģn su inÚtil badajo, maldijo mil veces a Carmela con la misma intensidad con la que comenzÃģ a desearla.
Aquella muchacha pasÃģ a convertirse para el chihuahuense en una obsesiÃģn. VacilÃģ, cavilÃģ y al cabo decidiÃģ salir a buscarla. RecorriÃģ toda la villa, bar por bar, buscando a aquella mujer que consideraba la razÃģn de su existencia. Pero cada cantina se convertÃa en una nueva frustraciÃģn que apagaba a golpe de copa.
Para cuando al fin llegÃģ al Último establecimiento del extrarradio que le faltaba por visitar parloteaba apoyÃĄndose en barras, sillas, mesas, y cuÃĄnto cliente estuviera lo bastante prÃģximo o aburrido como para sostenerlo.
Poncho conversaba, o mejor dicho, barrenaba amargamente con un incauto sediento que cometiera la imprudencia de estar a su lado, evidenciando que por mÃĄs que se esforzara en ahogar las penas en el alcohol, ÃĐstas pugnaban en un cursillo acelerado de nataciÃģn sincronizada, cuando dando un giro con el equilibrio medio perdido se topÃģ con los ojos de Carmen, quien jocosa llevaba un rato sentada a una mesa observÃĄndolo.
A diferencia de otras ocasiones, la sindicalista vestÃa un elegante pichi de fina pana verde bajo el que lucÃa una cÃĄlida camisola de moer. Complementaba el atavÃo adornÃĄndose de pulseras y colgantes con una discreciÃģn, delicadeza y elegancia en ella inusitada. Incluso exhalaba un fino perfume floral, mientras su rostro se engalanaba de carmÃn y rÃmel, dejando pender de sus orejas unos hermosos zarcillos.
ContinuarÃĄ...